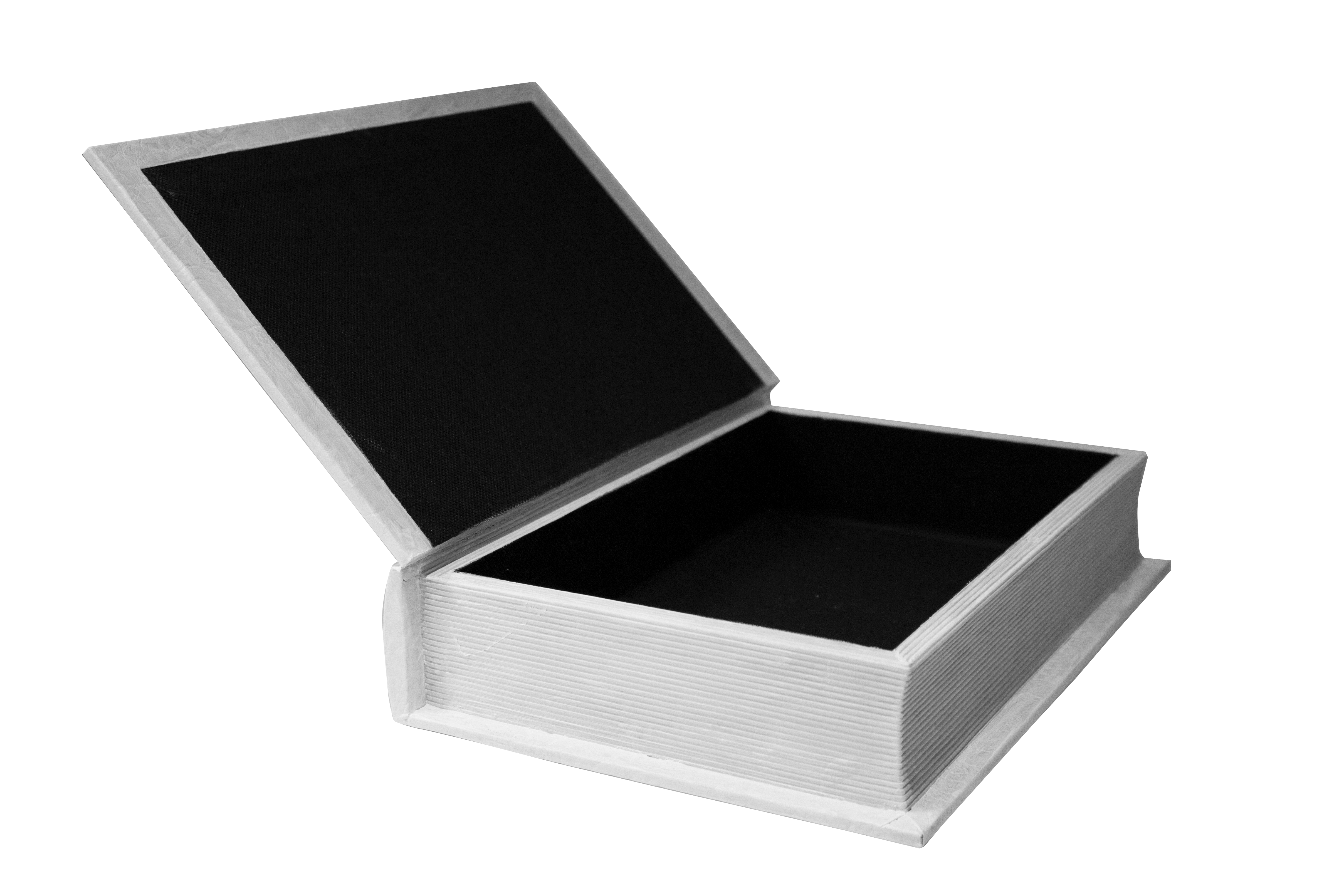Bien Común
Aunque el término se refiere a la idea del valor de la convivencia desde el punto de vista socio-político, parece que la perspectiva económica es la que en realidad lo define.
Partiendo de una pregunta sobre los modelos económicos que existen y cómo se relacionan con respecto al bien común, podríamos responder que el éxito económico se mide en todos los niveles mediante indicadores monetarios: a nivel macro a través del Producto Interior Bruto (PIB), y a nivel micro de la empresa a través del beneficio económico. Pero el crecimiento de éstos no indica el éxito y la contribución de una empresa a la sociedad y al bien común, como explica Christian Felber, profesor de Economía: “[El crecimiento económico] no nos dice nada fiable sobre si estamos en guerra o en paz, si vivimos en una democracia o en una dictadura, […], si respetamos al medio ambiente o lo destruimos, […] si [una] empresa crea empleo o lo destruye, […], si las mujeres y hombres se tratan de forma igual o desigual […]”[1]
En este sentido, una crisis económica no significa necesariamente un fracaso del sistema político, sino que plantea otra pregunta: ¿cómo se puede redefinir el éxito económico para que se adapte mejor al bien común? No es fácil dar una respuesta, pero se puede constatar que cualquier totalitarismo en su faceta económica (liberalismo económico versus la economía de planificación centralizada) o política (capitalismo versus socialismo) no funciona porque no garantiza lo esencial para cualquier comunidad: el entendimiento de que cualquier forma de “lo común” es algo dinámico, algo que crece y desaparece como una masa líquida, lo que Joseph Beuys (1921-1986) ha llamado “plástica social”. En este contexto, Felber propone como alternativa un “sistema económico sostenible”, en concreto la Economía del Bien Común (EBC)[2] que, entre diferentes alternativas y no como modelo único, deja atrás la economía planificada comunista, pero también los excesos del capitalismo financiero desregulado.
A nivel social tenemos el Estado de bienestar. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) expone en su “Contrato social” que “cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo”. En este sentido, la voluntad general vela por el bien común de todos los ciudadanos. Rousseau, con este concepto, atribuye al pueblo la función de soberano, sobre la que se fundamentan las constituciones democráticas actuales.[3] Pero, ¿qué queda hoy en día del concepto del Estado de bienestar sino más que una noción difusa sin utilidad alguna? ¿No es la voluntad general finalmente algo imposible de definir y concretar? Otra crítica posible es que los medios para alcanzar la voluntad general pueden ser violentos. ¿Es posible pensar en formas de autogestión colectiva que atiendan a esta voluntad pero al mismo tiempo garanticen una cierta fluidez con respecto al tipo de comunidades en las que vivimos hoy en día?[4]
Si el dinero no indica lo que es verdaderamente importante para una sociedad, ¿qué es entonces? ¿Cómo se entiende la riqueza o el bienestar de una sociedad, si no es como beneficio económico? Según Pierre Bourdieu (1930-2002) los seres humanos tienen distintos poderes (capital económico, social, cultural y simbólico), los cuales pueden ser utilizados y transformados. Por ejemplo, el capital cultural puede ser transformado en capital económico[5]. Con respecto al mercado artístico implica un proceso de transformación, incluso una cierta (re-)valorización que es el valor de uso subjetivo del “bien considerado” y que se establece en función de diversas variables. Con respecto a los distintos mercados culturales ya se ha establecido una cultura de masas con una cierta voluntad democrática y una coincidencia de clases sociales, el mundo del arte sigue estando dirigido por una élite que toma decisiones sobre valores y significados simbólicos. Esto plantea la pregunta: ¿podemos realmente partir de una voluntad general?
Encontrar un acuerdo sobre valores y normas compartidas, como por ejemplo la confianza, la honestidad, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad y la generosidad a nivel “general” en un mundo cuyos derechos básicos, democráticos no están compartidos, parece imposible. Además, cada uno de estos valores y normas incluye varias lecturas. Eso caracteriza el límite inherente al concepto del bien común: por un lado proviene de un interés positivo, democrático, y bastante occidental para la comunidad, y por otro lado, no responde, al menos no por su comprensión histórica, a una realidad de “comunes”. Vivimos en una sociedad en la que las comunidades no son algo estático, sino que se disuelven y se consolidan constantemente como un tejido socialmente líquido.
BIBLIOGRAFÍA
Rousseau, J., El Contrato Social, (Capítulo VI. Del pacto social), 1762, disponible aquí.
Bourdieu, P., “Social Space and Symbolic Power”, en Sociological Theory, 1989, pp. 14-25, disponible aquí.
________________________________________
[1] Felber, C., La Economía del Bien Común, enlace vídeo.
[2] Portal de la Economía del Bien Común (EBC), web.
[3] Rousseau, J.-J, El Contrato Social, (Capítulo VI. Del pacto social), 1762.
[4] Más información sobre la idea de los “bienes comunes” aquí.
[5] Bourdieu, P., “Social Space and Symbolic Power”, en Sociological Theory, 1989, pp. 14-25, disponible aquí.